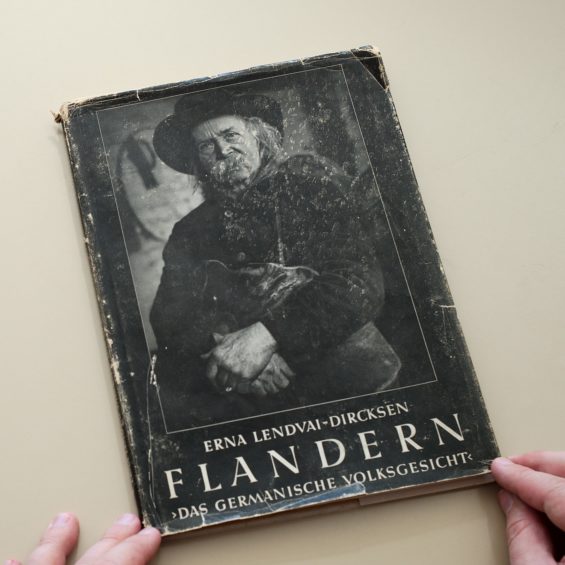La historia registra que Ishi, también conocido como el Último Yahi o Ishi de la Edad de Piedra entre Dos Mundos, fue capturado por californianos del norte en 1911 y responsablemente entregado a los antropólogos. Pasó el resto de su vida en un museo en San Francisco. (Y tú piensas que tu vida es aburrida).
Decían que Ishi era el último indio de norteamérica que no había sido alcanzado por la civilización. No sé si será así, pero está claro que era muy rural, y estaba completamente desconectado de los últimos acontecimientos. Estamos hablando de un palurdo a más no poder, al menos.
Sus guardianes rechazaron todas las ofertas por el hombre de las cavernas que llegaron de vodeviles, circos y teatros, pero no evitaron algún divertimento fácil. Un día llevaron a Ishi de excursión al parque Golden Gate. Un pionero de la aviación llamado Harry Fowler estaba intentando un vuelo de costa a costa. Puedes imaginarte a los antropólogos salivando. El Hombre Ishi contra la Máquina Voladora. ¿Qué pensaría de ese milagro, esa visión imposible, ese triunfo tecnológico? El aeroplano se alzó al cielo con estruendo y dio la vuelta sobre el parque. Los hombres de ciencia se volvieron hacia el indio, expectantes. ¿Se estremecería? ¿Temblaría? ¿Oirían su canción de muerte?
Ishi miró al avión sobre su cabeza. Habló en un tono que sus biógrafos describirían como de «ligero interés». «¿Hombre blanco allá arriba?»
Veinte años más tarde mi abuelo se convertiría en el primer comanche viajero frecuente de aviones. Robert Chaat nació con el cambio de siglo en Oklahoma, cuando todavía era territorio indio. Era nuestra hora más oscura. La Nación Comanche estaba en ruinas, destruida y derrotada. El ejército hizo un censo por aquella época y encontró que 1.171 de nosotros seguíamos vivos.
El abuelo Chaat fue uno de esos supervivientes del holocausto. Fue un luchador sin descanso por El Camino de Jesús, peleó contra la influencia del peyote y prohibió a sus hijos asistir a los powwows. También enseñó el orgullo de ser indio y celebró el culto religioso en comanche hasta finales de los años sesenta. Su generación fue prácticamente criada por el ejército, que les apaleaba por hablar en indio y les obligaba a ir al colegio desfilando como soldados. Gerónimo era una celebridad local, y mi abuelo recuerda haberle conocido antes de que el tipo muriera en 1909. Fort Sill era un lugar pequeño; supongo que todo el mundo conocía a Gerónimo.
Mi madre recuerda los viajes de su padre a Chicago y Nueva York cuando el viaje en avión era a menudo una aventura de dos días. Envió a sus hijos recuerdos de la Feria Mundial de 1939, recortes de periódicos sobre sus discursos por todo el país, fotos de sí mismo con Norman Vincent Peale.
[…]
Hemos estado usando la fotografía para nuestros propios fines tanto tiempo como hemos estado volando, lo que quiere decir desde que hay cámaras y aeroplanos. La pregunta no es si amamos la fotografía sino por qué la amamos tanto. Desde las imágenes de Curtis hasta nuestras propias diapositivas Kodachrome, nuestras fotos polaroid y nuestras cintas de vídeo doméstico, resulta obvio que somos un pueblo que adora hacer y que nos hagan fotos.
Así que no debería ser una sorpresa que todo lo que es ser un indio haya sido dado forma por la cámara.
En esta relación se nos muestra como víctimas, ingenuos, perdedores e imbéciles. Mirad, el pobre tonto posando para Edward Curtis con un tocado cheyene aunque él es un navajo. Mirad, esos patéticos indios haciendo de extras en un millar de malas películas del oeste. ¿Acaso no tienen orgullo?
No lo sé. Quizás lo enterraron. Puede que fuera divertido. Al contrario de lo que cree la mayoría de la gente (igual da si son indios o no), nuestra verdadera historia es una historia de cambio constante, innovación tecnológica, y una intensa curiosidad por el mundo. ¿Cómo si no se puede explicar nuestra adaptación instantánea a los caballos, los rifles, la harina y los cuchillos?
La cámara, sin embargo, era algo más que otra herramienta que podíamos adaptar a nuestros propios fines. La cámara ayudó a hacernos lo que somos ahora.
Mira, sólo nos convertimos en indios una vez que la lucha armada terminó en 1890. Antes sólo éramos shoshones, mohawks o crows. Durante siglos América del Norte fue un lugar complicado y peligroso lleno de alianzas cambiantes entre los Estados Unidos y las naciones indias, entre las propias naciones indias, y entre los indios y Canadá, México y media Europa.
Este tiempo feliz y confuso terminó para siempre aquella mañana de diciembre hace un siglo en Wounded Knee. Cuando dejamos de ser una amenaza militar nos convertimos en indios, todos nosotros más o menos idénticos en términos prácticos, aunque hasta ese momento, y durante miles de años antes, éramos tan diferentes unos de otros como los griegos de los suecos. Los comanches, por ejemplo, fueron conducidos como ganado a una reserva junto a los kiowas y los apaches, que no sólo hablaban lenguas diferentes sino que normalmente eran enemigos. (Odiábamos a los apaches incluso más que a los mexicanos).
La verdad es que no teníamos ni puñetera idea de lo que era ser un indio. La información no figuraba en nuestras Instrucciones Originales. Tuvimos que descubrirlo sobe la marcha.
El nuevo siglo nos llamaba. Telégrafos, teléfonos, películas; los ladrillos de la cultura de masa estaban en su sitio o estaban siendo inventados. Estos dispositivos cambarían radicalmente la vida en el planeta. Eran nuevos para nosotros, pero también eran nuevos para casi todos los demás.
En ese preciso momento, incluso mientras las flechas y las balas aún volaban, Toro Sentado se unió al Wild West Show de Búfalo Bill y se convirtió en nuestra primera estrella del pop. Como un Warhol primitivo vendía su autógrafo por unas monedas, y como Mick Jagger se dio cuenta de que la fama hacía más fácil ligar. Fue de gira por el mundo como si fuera suyo, ganó algo de dinero, y fue incluso más famoso de lo que ya era. ¿Miedo a las cámaras? Mejor habla primero con mi agente.
Fue un cambio de profesión interesante, aunque no pudo evitar la reacción histérica de los Estados Unidos a la Danza de los espíritus que acabó con su asesinato el mismo mes que la masacre de Wounded Knee.
Algunos piensan que Toro Sentado era tonto y vanidoso. Sin duda Caballo Loco lo sentía así. El guerrero legendario odiaba las cámaras y nunca permitió que le fotografiaran, aunque esto no evitó que el Servicio Postal de los Estados Unidos emitiera un sello de Caballo Loco en los años ochenta. Quizás Toro Sentado se creyera el ombligo del mundo, pero le veo como alguien ansioso por descubrir la forma de este nuevo mundo.
Para John Ford, King Vidor, Raoul Walsh y otros reyes del Hollywood temprano las guerras indias eran más o menos sucesos de actualidad. Cecil B. DeMille, que hizo más de treinta películas de indios, tenía quince años cuando Wounded Knee. Crecieron en un mundo en el que familiares y amigos habían sido, o podrían haber sido, participantes directos en las guerras con los indios.
La promesa del cine era mostrar lo que el escenario no podía, y la doma de la frontera, la conquista del Oeste, la construcción de una nación eran elecciones perfectas y obvias. Los indios y Hollywood. Crecimos juntos.
Esto nos ha jodido de verdad algunas veces, por ejemplo el postureo muy macho de algunos de nuestros líderes en los años setenta. (Si sus padres les hubieran dicho alguna vez ¡Chicos! ¡Apagad esa televisión y poneos a hacer los deberes! quizás hubiéramos ganado algún derecho de nuestros tratados).
Pero quizás es mejor ser vilipendiados y romantizados que ignorados por completo. Y las batallas del revisionismo histórico parecen perdidas de antemano, porque lo último sobre lo que son estas imágenes es sobre lo que realmente ocurrió en el pasado. Son fábulas que se cuentan para dar forma al futuro.
Toda esta basura tonta, las mascotas, los anuncios de camionetas, los sabiondos del New Age, la solía encontrar vergonzosa. Ahora pienso que es parte del mito pensar que todo eso es falso y que los viejos tiempos eran de verdad. Lo tonto y hortera de este país es lo real ahora. La apropiación de los símbolos indios que comenzó con el primer contacto con los europeos se ha completado. Hoy nada es tan americano como el Indio Americano. Nos hemos convertido en un símbolo patriótico.
Por nuestra parte, aceptamos vagamente el papel de Maestros Espirituales y Primeros Ecologistas mientras cambiamos de canal en la televisión y grabamos en vídeo nuestras bodas y ceremonias. Nos orgullecemos de las películas del oeste que nos muestran hermosos (¡Y lo somos!) y están bien hechas. Deseamos secretamente parecernos más a los indios de las películas.
En cuanto a los americanos, que conducen Pontiacs y Cherokees y viven en lugares con nombres indios, como Manhattan y Chicago y Idaho, permanecemos como una presencia medio recordada, a la vez reconfortante y peligrosa, acechando justo bajo la superficie.
Estamos irremediablemente fascinados unos con otros, entrelazados en un abrazo de amor, odio y narcisismo sin fin. Juntos estamos condenados, para siempre, a decepcionar, nunca a olvidar, incluso aunque no podamos recordar. Nuestras instantáneas y nuestros vídeos caseros crean una épica americana. Es la suerte, el destino. Y ¿por qué no? Somos el país y el país es nosotros.
(¿Qué? ¡¿Otra vez sin flash?!)
—Paul Chaat Smith, Toda fotografía cuenta una historia
en Partial Recall, editado por Lucy R. Lippard